|
|
|
La Provincia de Potosí
La intendencia de Potosí,
o provincia de Potosí, fue una división territorial
integrante del Imperio español dentro del virreinato del
Río de la Plata, creado en 1776. La intendencia, además
de la Villa Imperial de Potosí, estaba dividida entre
los seis partidos de: Atacama, Chayanta, Chichas, Lípez,
Porco y Tarija.
|
|
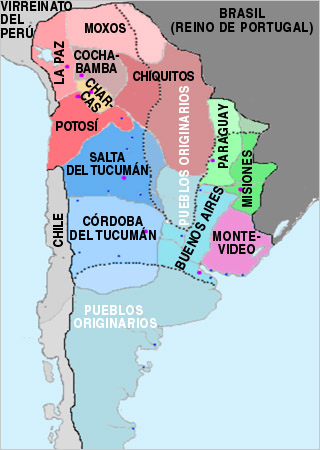 |
|
Virreinato del Río de la Plata 1776 - 1811
→Mapa detallado del Virreinato del Río de la
Plata en 1783 |
|
En 1783 el teniente asesor
letrado del gobierno de la provincia del Paraguay, Pedro
Vicente Cañete y Domínguez, fue designado como teniente
letrado y asesor de la Intendencia de Potosí. Ahí se
convirtió en consejero del primer intendente de Potosí y
en 1791 por Real Decreto se le acordaron honores de Oidor de la Audiencia de Charcas. En este año publicó la
"Guía histórica, geográfica, física, política civil y
legal del Gobierno e Intendencia de la Provincia de
Potosí". De esta obra integral se reproduce aquí
abajo el “Capítulo Decimocuarto – Del Partido de
Atacama” que nos da una viva imagen de las
condiciones presentes en tierras atacameñas de aquella
remota época colonial. |
|
Las notas marcadas con numeración en corchetes fueron
juntadas por el antropólogo Horacio Larraín, profesor en
la Universidad Católica de Chile, en una reseña en 1974.
La numeración entre paréntesis se refiere a las notas
por Pedro Vicente Cañete y Dominguez.
¡HAGA CLIC en números y marcas para acceder rápidamente
a las notas y de allí volver al texto, o use tecla
"atrás" para volver!
Una lista de vínculos útiles se encuentra al fin de este
capítulo. |
|
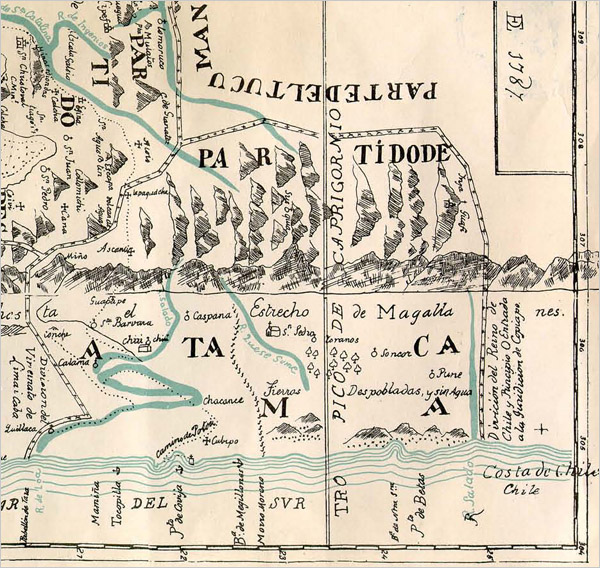 |
|
Partido de Atacama
Detalle del mapa: Seis Partidos de la Provincia De
Potosí, por Hilario Malavez
1787
→Baje el mapa completo |
|
|
|
GUÍA HISTÓRICA,
GEOGRÁFICA, FÍSICA, POLÍTICA, CIVIL Y LEGAL
DEL GOBIERNO E INTENDENCIA DE LA PROVINCIA DE POTOSÍ
Pedro Vicente Cañete y
Domínguez, 1791
CAPITULO DECIMOCUARTO
Del Partido de Atacama |
|
NOTICIA PRIMERA
De su extensión; de sus
pueblos y de la naturaleza y fertilidad del terreno.
Este Partido se dilata por
lo ancho sobre la costa del Mar del Sur, a poco más de
100 leguas* desde el Río Salado, que lo divide del
Reino
de Chile (1) hasta el de Loa, que sirve de lindero con la
jurisdicción de Pica
[1]. Su longitud corre de Este a Oeste
hasta sesenta y cinco leguas, confinando con la
Provincia de Salta y Partido de Lípez, en la forma que
demuestra el mapa general de Potosí.
Todo el Partido se divide, en dos
Doctrinas
[2], nombradas
San Pedro y Chiuchiu, con la diferencia de llamarse la
primera Atacama la Alta, y la segunda Atacama la Baja,
guardando todos los demás pueblos de sus respectivas
comarcas esta misma distinción. La Capital es San Pedro,
distante de esta Villa 139 leguas por el derrotero
siguiente: hasta Chiuchiu 18; de ahí a Santa Bárbara 12;
a Polapi 8; a Tapaquilchas 19; aquí comienza la
jurisdicción de Lípez. De este paraje que es una
cordillera alta y frigidísima donde han perecido algunos
caminantes, se viene a Vizcachillas, a las 8 leguas; de
ahí, a Alota 7; al Río Grande 15; a Amachuma 16; al Agua
de Castilla 9; a la punta de la Cordillera de los
Frailes 10; a Porco 8, y a Potosí 9; cuyas distancias
juntas componen las 139 leguas susodichas.
Este tránsito tiene grandes despoblados, muchos de ellos
sin agua ni leña; tales son las 18 leguas desde San
Pedro hasta Chiuchiu. Las 34 desde Polapi hasta el Río
Grande; y de aquí las 22 leguas siguientes hasta Agua de
Castilla, sin que se vea siquiera una cabaña donde
abrigarse contra las intemperies de aquellos rigurosos
climas.
Mucho más penoso es el camino por donde trajinan
regularmente los vecinos de San Pedro; pues, por el
ahorro de algunas leguas, hacen de ordinario sus viajes
hasta San Antonio de Lípez, enderezando el rumbo por un
despoblado de 53 leguas
(2), donde tienen que pasar una
cordillera de 12 leguas, que a más de no tener agua ni
bastimentos, es muy expuesta a grandes tempestades de
nieve que han quitado la vida a muchísimos pasajeros;
siendo continua la incomodidad de su extremoso frío, por
ser esta serranía el mismo cordón de la gran cordillera
de Chile.
Atacama la Alta contiene, fuera de San Pedro, su
capital, los pueblos de Toconao, Soncor, Socaire, Peine,
Susques, Incahuasi, con seis ayllus más, que se
denominan: Condeduque, Sequitor, Coyo, Beter,
Solor y
Solcor [3].
Todas estas poblaciones se componen de 2’936 personas de
la casta de indios, de todos sexos y edades. Viven como
los demás de su especie, sin comodidades ni policía;
pues, aun la capital donde residía el Corregidor del
Partido, no tiene forma de pueblo y las casas están
dispersas como
islas [4], con grandes trechos despoblados.
Los Ayllus tienen todavía menos formalidad. Están
repartidos en cabañas muy pequeñas e incómodas, al
contorno de San Pedro, en la extensión de seis leguas,
entre unos grandes algarrobales y chañares que la
naturaleza crió allí [5]. Cada Ayllu cuida separadamente con
indecible esmero los de su pertenencia, por el interés
del fruto, de que hacen una bebida que ellos llaman "quilapana",
y es la chicha (a manera de cerveza) con que se
emborrachan en sus fiestas.
Se hallan acantonados en este recinto, para disfrutar el
riego de un estero de agua que nace a las seis leguas de
San Pedro, de un manantial que sale en una de aquellas
quebradas.
Como son muchas las chacras y huertas y poca el agua, no
puede alcanzar el regadío a mayor distancia; por lo que
queda sin cultivo y casi erial un inmenso terreno, por
su naturaleza fértil, que pudiera rendir, todos los años
abundantísimas
cosechas [6].
En los tiempos de lluvias, en la cordillera, crece el
estero; pero sus avenidas no subsisten hasta el mes de
octubre, que es cuando más se necesita el riego para que
la semilla sazone bien sin marchitarse con los ardores
de aquel clima [7]; por cuya causa no puede aprovecharse
para sementeras aquella abundancia intempestiva.
El único modo de que florezca este país, es formar en la
quebrada donde tiene su origen el manantial, una grande
laguna que recoja las aguas de avenida a su tiempo.
Engrosándose entonces tres o cuatro tantos más el caudal
actual del estero, podrá surtir agua para regar doce o
más leguas de terreno en las ocasiones de mayor
necesidad; cesarán las pendencias que riñen de continuo
los Ayllus entre sí, por el repartimiento de aguas;
habrán muchas más tierras que distribuir a los que en el
día no las cultivan por falta de agua, asegurándolos con
el interés de la labranza, para que no deserten al
Tucumán o a otros países más dichosos (como ahora lo
hacen) con perjuicio del ramo de tributos; y cuando
ellos no quisieren aprovecharse de estas conveniencias,
no faltarán innumerables gentes que a cien manos acepten
el repartimiento de tierras; lo cual contemplo muy
ventajoso para esta Provincia, pues sólo así se podrá
aumentar su
población
[8].
Sigue Atacama la Baja y comprende seis pueblos, a saber:
Chiuchiu, Caspana, Ayquina, Calama, Conchi y Cobija (que
es el puerto de mar); cuyos pobladores, por entero, no
pasan de
721 personas
[9].
Tiene un gran río que trae su origen del cerro llamado
de Miño, en la jurisdicción de Tarapacá, y es el que
fertiliza sus terrenos, que no son tan pingües como los
de
Atacama la Alta
[10].
Corre todo en un cuerpo hasta la inmediación de Calama,
donde se divide en dos brazos, que no teniendo caja
formal hacen muchos derrames en la campaña y forman una
gran ciénaga de juncos en más de ocho leguas de
extensión. Allí ponen el ganado que quieren engordar
para grasa, y llegan a tal extremo que le imposibilitan
para el procreo; las reses rinden de ordinario seis
arrobas de grasa, la cual, derretida, se mantiene en
aquel paraje siempre líquida como el aceite.
En Chacance se reúnen los dos brazos con caudal
competente de agua más hondo que la estatura de un
hombre, por cuya causa hay dos puentes
formados de
fajina [11] sobre pedestales de piedra. De ahí tuerce su
curso hacia Pica, por el embarazo de las lomas altas que
vienen desde la costa del mar y van a desaguar en el
Puerto del Loa.
A una legua de Calama, corre un riachuelo salado que
sale de los salitrales de Caspana, y de esto procede ser
salobre el agua del río de Miño en Calama, Guacate y
Chacance, como notó
Fresier
(3), sin explicar la causa.
Un Corregidor sacó, media legua arriba de Chiuchiu, dos
bellas acequias por ambos costados del río, para riego
de sus alfalfares y chacras; sin embargo, se ve poca
agricultura en lo general, a excepción de Calama, donde
hay siembras crecidas de maíz, con que comercian con los
moradores de
Lípez, Tarapacá y Pica
[12].
La gente es poco aplicada a la labranza, por la
alucinación de no ser a propósito el terreno.
Efectivamente, no es tan fértil como el de Atacama la
Alta, porque los muchos salitrales lo embarazan, y por
esto preparan la tierra con estiércol de ovejas que
crían a este fin con imponderable cuidado. Pero se
lograrían mejores cosechas, si aprovecharan el guano de
la isla inmediata a Cobija; pues, se ha experimentado
que produce en la tierra el calor más eficaz para
mejorar su virtud.
No debe dudarse que con estos auxilios, sería Atacama el
Partido más rico de nuestra Provincia, sólo con los
productos de la agricultura, que es el interés más
sólido de la humanidad. Su terreno es proporcionado para
toda especie de labranza y es también el de mayor
amplitud para semejante destino. Todo el país se divide
en dos valles muy extensos de tierras llanas y muy
limpias, divididas en partes por la cordillera de Lípez
y por otras serranías que vienen desde la costa,
cortando la campaña unas veces y acercándose a la mar
por otras partes, de suerte que el mismo aspecto del
terreno acredita su fertilidad. |
|
|
|
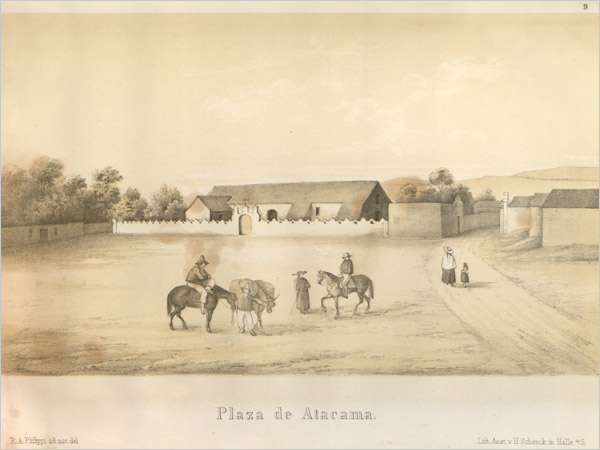 |
|
Plaza de Atacama, enero de 1854
Bolivia (1854), Atacama, San Pedro (Atacama la Alta)
-22.91080°, -68.19992°, 2445m
→Mapa |
|
Este gráfico muestra San Pedro de Atacama, 63 años más
tarde de la guía de Pedro Vicente Cañete, y se originó
con motivo de la expedición del naturalista alemán
Rodolfo Amandus Philippi, cuyos resultados se publicaron
en 1860 en su obra “Reise durch die Wüste Atacama”
(Viaje por el Desierto de Atacama). Nos cuenta así el
eminente naturalista (traducción del alemán):
Ni geógrafos europeos ni pueblo y Gobierno de Chile
disponían de conocimientos acerca de la naturaleza de la
zona que lleva el nombre de Despoblado o
Desierto de Atacama y que se extiende desde el Río
Copiapó (27° 20’ lat.S) hasta Cobija (22° 30’ lat.S) y
desde el litoral del Océano Pacífico (70° 40’ long.W,
aproximadamente) hasta las provincias argentinas al este
(68° long.W aprox.) Este territorio tiene una superficie
de unas 1687 millas cuadradas y por lo tanto, alcanza
casi el tamaño del Reino de Nápoles sin Sicilia. Aparte
del interés científico, que tuvo que presentar la
investigación sobre esta tierra incógnita, era deseable
un conocimiento más preciso de la misma por varias
razones. En esta región se encuentran los límites de
Chile, Bolivia y de las provincias argentinas, que hasta
la hora no están determinadas - una cuestión que tarde o
temprano debe ser aclarada. La creencia de que el
desierto de Atacama debe abarcar enormes tesoros de
metales preciosos, es muy común, porque desde la época
colonial se considera ser cierto, que un área, por
cuanto más árida y desolada que sea, más riquezas
minerales contendría. Esta opinión se comprobó con el
descubrimiento de las ricas minas de plata de Trespuntas,
a 21 leguas al nordeste de Copiapó y de varios
yacimientos de cobre en el litoral.
Así era de cierta importancia conocer recursos minerales y opciones de
transito que ofrecía esta región. Estos y otros motivos
deben de haber empujado el Gobierno de Chile a
encargarme por decreto del 10 de noviembre de 1853, de
explorar el desierto de Atacama. |
|
|
|
NOTICIA SEGUNDA
De los minerales y demás producciones de este Partido.
Hablando de metales, nuestro
Dn. Alonso Barba
(4)
[13], no
asegura de otros en Atacama sino del cobre, afirmando
que hay muchas caudalosas vetas y que algunas concluyen
en la mar, en farellones grandes de este metal macizo.
También
calcula
(5) por cierto que debe haber oro, por la
abundancia de lapislázuli, en que se cría este precioso
metal; pero no testifica que en su tiempo se trabajase
ninguna mina de su especie; sin duda porque en aquel
siglo no se había descubierto todavía.
Después acá, se han trabajado varias, no sólo de oro
sino también de plata, en lo que debemos fundar una
esperanza casi segura de que se descubrirán más adelante
otras minas, que en el día se hallan ocultas, bien sea
por falta de industria inteligente en materias de
minería, o porque estas gentes no se aplican a
buscarlas, por el desaliento que les causa su pobreza.
Toma fuerza esta probabilidad en la observación del P. Teville
(6)
[14], el cual describiendo las costas de Atacama,
dice que son montañas desiertas y estériles, sobre que
no se ve planta alguna, y que ésta es marca infalible de
los metales que ellas encierran en su seno.
Ya vemos verificados estos pronósticos en el mineral de
plata nombrado "Chaltipor", y en los de oro de
Olaroz,
Incahuasi, Susques y San Antonio del Cobre. Todos ellos
abundan de una admirable multitud de veneros. No pongo
duda en que rendirían mucha riqueza en trabajándose con
método y con inteligencia; pero estas gentes jamás se
mueven al examen de las minas, ni se atreven a emplear
su caudal sino cuando hay ruido de alguna boya en que se
puede sacar a cincel el oro y la plata; por esto es que
las de Atacama, se hallan
entregadas al
juqueo
(7) de
cuatro indios infelices, que no son capaces de hacer
ningún progreso a su ventaja ni en beneficio del Estado.
No obstante, entiendo por informes muy calificados, que
de Incahuasi se saca bastante oro; aunque aquí no se
conocen sus productos, porque los vecinos del Tucumán y
Salta, con quienes confina, se los llevan en cambio de
carnes y de otros bastimentos, sin pagar
quintos
[15], por no
haber ningún Ministro que cele su cobranza en aquellos
parajes; pues el Subdelegado apenas puede recaudar los
tributos y no es difícil creer que no se descuide en
hacer su negocio con el oro.
El mineral de
Conchi
[16] (que es de cobre) es donde más se
trabaja en la granalla. Con todo, están poco
aprovechadas aquellas riquezas naturales, porque no
tienen ningún establecimiento de industria en qué dar
valor a sus producciones.
También refiere Barba
(8), por fama constante, que en
Atacama había
finísimos diamantes (a), y que oyó decir
que por un poco de
coca
(9) que valía dos reales, había
dado una india vieja un puñado de piedras brutas, que
valieron en España
muchos ducados
[17].
No debemos pues admirar ya lo que
Tabernier
(10) cuenta
como privilegio de la naturaleza en Bizapur, Golconda,
Bengala y Borneo en las Indias Orientales y en las
Occidentales, el Brasil, suponiéndolos únicos depósitos
de estas preciosas piedras, cuando las tenemos también
nosotros en abundancia dentro de nuestros países; aunque
la falta que hay de prácticos para conocerlas, las
mantiene ocultas a nuestro hallazgo.
Lo mismo dice de las
turquesas y asegura
(11) que estando
en los Lípez, de Cura, vio una tan grande como un real
de a dos, y debemos creer que si la codicia de las minas
de oro y plata no tuviera tan ciegos a los hombres en
estos países, ni los privara de otras investigaciones
más honoríficas y nobles, quitaríamos con nuestras
turquesas el inmenso valor que ahora tienen en la Europa
las que vienen de Persia y de Levante, según
Tabernier y
Bowles (12)
[18].
No es menos rico este Partido de hermosísimos
mármoles
(13) que hay en abundancia, matizados de celajes,
salpicados de negro, amarillo, verde y blanco, de los
cuales se han llevado algunos a España, por
particulares, y por acá se han fabricado preciosísimas
aras. Todavía exceden en lustre y hermosura a los que se
sacan a una legua de las minas de berenguela de Pacajes,
y serían más estimables si nuestras gentes fuesen de más
fino gusto.
En las costas marítimas del mismo Partido, atestigua el
citado
Barba
(14), que se han sacado perlas muy
particulares de los mejillones que se venden para comer,
sin que ya tengamos que envidiar al Golfo Pérsico, Isla
de Ceylán, Panamá, California y otras pesquerías, donde
se coge esta
preciosa piedra
[19].
No es menester ponderar los grandes progresos que
pudiera tener nuestro comercio, con la abundancia de
ramos tan estimables como hemos referido, pues se deja
percibir por sí misma la utilidad.
Aun sin el tráfico de piedras preciosas y metales,
tienen los de Atacama un tesoro en sólo la fertilidad de
sus campos. En
otro lugar
(15) trato de los muchos
productos que puede dejar a esta Provincia, la siembra y
beneficio del cáñamo, argumentando por la igualdad de
aquel terreno con el de Chile, donde este ramo rinde
considerables utilidades para jarcia y otros destinos; y
desde luego es infalible este cálculo teniendo la
experiencia de haber fructificado felizmente algunas
cortas siembras de cáñamo que se han hecho en Atacama.
Pero el trabajo es que han suspendido su cultivo, porque
viven alucinados con
el oro y la plata
[20].
Sobre todo, es más apreciable y abundante el ramo de
lanas de vicuña. Hay tanta copia de estos animales en
Atacama, que sólo en el año de 1786, se contaron muertas
por aquellos contornos más de tres mil, con las nevadas
de la cordillera. Aunque hay vicuñas en toda la sierra,
es muy superior en calidad la lana de las de Atacama,
por ser más blanca y de mejor madeja; por este interés
pasan los vecinos de Salta, con infinidad de perros,
dentro del distrito de este Partido, y hacen unas
batidas en que arrean millares de vicuñas,
aprovechándose ellos, más que nosotros, de sus lanas,
como se ve por el mayor comercio que hacen con este
efecto; motivo poderoso para celar tal fraude y prohibir
las cacerías en nuestro territorio.
Los indios las cogen en unos rodeos de hilos con que
circunvalan grandes
espacios de terreno
[21], donde las
acantonan, como se dijo hablando de Lípez; pero, a más
de penosa, no es segura esta especie de cacería; porque
entrando con las manadas de vicuñas algún guanaco,
rompe este solo el cerco y
escapan todas tras él
[22].
El modo más común de las cacerías de Atacama, es
esperarlas en las aguadas, donde bajan a beber al medio
día con el excesivo calor del sol; los indios se
esconden con sus perros dentro de unas pircas (que son
paredes de piedra sobrepuesta, sin barro ni argamasa) y
allí se mantienen observando cuándo salen del arroyo
hacia la serranía, luego al punto sueltan los perros que
son diestrísimos, y a poco trecho de carrera van
desjarretando multitud de vicuñas, porque la vez que
beben se hartan de manera tal, que con el peso del agua
pierden la mitad de su agilidad, y fácilmente las
alcanzan y
matan los perros
[23].
Aprovechan la piel para el comercio y la carne para
comer, y se puede asegurar que es el único alimento del
mayor número de aquellos infelices; tanto, que se
expondrían a perecer en prohibiéndoles este recurso.
Sólo se puede remediar incitándolos con algún premio
grande a que vayan domesticando estos animalitos, como
es fácil, según lo expuesto en
otro lugar
(16). En tal
caso, matarían para alimentarse, las que ya no son
capaces de procrear, al modo que lo ejecutan con los
carneros de la tierra
[24], y después de la utilidad de las
lanas y de otros usos a que se pueden aplican, sería un
gran proyecto pasar a España algunas majadas
domesticadas, las cuales trasladándose a la sierra,
darían esta nueva preferencia a nuestras producciones,
como sucedió con las
ovejas merinas
(17) de Castilla. |
|
|
|
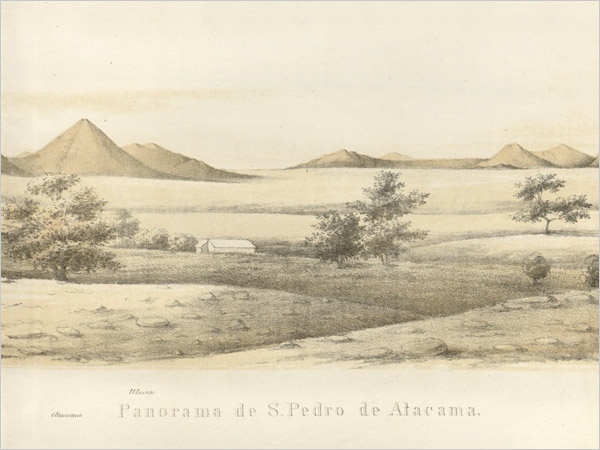 |
|
Panorama de San Pedro de Atacama en 1854
Detalle de un grande gráfico panorámico. Los dos
volcanes a la izquierda con nombre de "Atacama" y "Macún"
son los volcanes Licancabur (5914m) y Juriques (5718m);
siguen a la derecha los cerros Toco (5604m), Negro
(5040m) y el verdadero Macón (5150m) |
|
Junto con el mencionado gráfico de San Pedro, en la
crónica de expedición al desierto de Atacama de Rodolfo
Amandus Philippi en 1853-1854 se publicó también una
grande representación panorámica mostrando tres puntos
de la grande Depresión Andina que se forma por un ancho
valle en dirección longitudinal del sur al norte entre
la Cordillera de Domeyko y la alta Cordillera. En esta
cuenca el agua que baja de la alta Cordillera no tiene
salida y evapora no más, siendo así la causa de
formación de una serie de salares. Las representaciones
incluyen:
▪ San Pedro de Atacama, al norte del Salar de Atacama y
fin de la depresión hacia el norte.
→Mapa
▪ Tilopozo, aldea (hoy abandonada) al sur del Salar de
Atacama.
→Mapa
▪ Río Frío, una quebrada con un río salobre que se
pierde en el desierto, a oeste del Salar de Pajonales y
al inicio de la depresión en el sur (aproximadamente a
la altura de Taltal).
→Mapa
→Baje aquí la representación panorámica
(8787x 3843 Pixel jpg, 4.93MB)
→Vea un retrato de la morfología de Atacama en este
sitio web. |
|
|
|
NOTICIA TERCERA
Del Puerto de la Magdalena de Cobija. Se describe su
situación y su comarca, con algunas reflexiones
importantes sobre si conviene o no fomentarlo de cuenta
de la Real Hacienda.
Cobija cae a la parte occidental de Potosí, sobre la
costa del Mar del Sur, a distancia de 177 leguas de esta
Villa Imperial, en 22° 20' de latitud, según las
observaciones de
Dn. Pedro Manuel de Zedillo
(18), aunque
otros
(19), con corta diferencia, le dan más o menos altura
de Polo.
El
P. Teville
(20) estuvo en este Puerto y lo describe:
que es una rada o ensenada abierta por todas partes, a
excepción del lado oriental; su anclaje bueno; pero por
poco mar que haya afuera, con especialidad cuando los
vientos aprietan del Oeste, las oleadas que vienen a lo
largo, se rompen sobre la costa con tanta violencia que
no hay embarcación que se atreva a salir a tierra
durante el mal tiempo, sin que corra peligro.
Toda la costa está llena de rocas muy grandes; el mejor
lugar para el anclaje, es al Oeste de la Capilla. Las
rocas que están al Sur, favorecen el desembarco y ponen
los navíos a cubierto de la mar gruesa, cuando los
vientos soplan del Sur, que son los más generales en
toda la costa.
Añade el
mismo autor
(21) que desde la bahía hasta Cobija,
la costa es un plano de cerca de media legua, que va a
terminar al pie de las montañas. M. Fresier,
viajero
francés (22), examinó por más tiempo y con mayor prolijidad
el puerto y sus contornos, y emprendió de propósito
viaje hasta Lípez, para instruirse mejor de todo el
terreno. Este autor afirma que es una pequeña bahía de
un tercio de legua de hondura, donde se meten los navíos
a 18 o 15 brazadas de agua, de fondo arenisco y de poco
resguardo contra los vientos del Sur, que son los más
ordinarios por allí.
Al parecer, se contradicen ambos viajeros acerca de la
seguridad a la parte del Sur; pero lo cierto es que
Teville solamente asegura que las rocas ponen a cubierto
los navíos, pero no niega el riesgo cuando apretaren las
tempestades.
Algunos ponen por señales del puerto, unas manchas
blancas que se ven por allí.
Fresier
(23) reprueba esta
observación, por falible, respecto de abundar de ellas
toda la costa, y asigna por mejor distintivo la mayor
elevación que se reconoce desde Morro Moreno (que está
10 leguas al Sud-Oeste), hasta arriba de la bahía; de
suerte que este lugar es el más alto de la costa, aunque
con poca diferencia.
El puerto se compone de algunas cabañas de indios,
hechas de cueros de
lobos marinos
(24). Por toda arboleda
se ven allí dos palmas y cuatro
higueras
(25), que pueden
servir de marca para el anclaje. Junto al pueblo corre
un hilo delgado de agua un poco salada, que destila gota
a gota y a fuerza de paciencia apenas se puede surtir un
navío, al cabo de veinticuatro horas.
Todos los viajeros constatan esta
falta
(26), por, más que
los naturales quieren persuadir lo contrario por sus
fines particulares. Es verdad que en otros parajes hay
menos agua; pero esto no quita que sea poca y mala la de
Cobija. Tampoco les he creído la calidad curativa de la
terciana que le atribuyen; porque uno u otro ejemplar
que citan, pudo ser efecto de la casualidad, como de
ordinario sanan los atercianados, o tal vez procedido de
la fruta que allí se coge; lo que no es extraño en este
género de enfermedad.
Absolutamente no hay yerba para las bestias, y es
preciso enviar las mulas y demás animales a lo alto de
la montaña, para poder subsistir. Aunque allí engorda el
ganado por la grosura y solidez del pasto, que hay en
poca cantidad, se inficiona la carne de cierto afecto
enteramente desagradable al paladar, de manera que se
hace incomible.
De esto proviene que el puerto jamás se ha poblado,
sino de los infelices pescadores, que viven de sólo
pescado desde que aprenden a comer. La aridez del
terreno se conoce bien por la esterilidad de las
montañas. Se sienten allí con exceso los calores de la
zona tórrida, y con no llover jamás es un país casi
inhabitable; por cuya causa y por la falta de comercio,
testifica
Teville
(27) que casi nunca anda allí ningún
navío. Añade
Fresier
(28), que por ser un puerto escaso de
todo, jamás ha sido frecuentado por otros que los
franceses, porque estos siempre han buscado para el
desembarco de sus mercaderías en la América, los lugares
más cercanos a los
minerales
(29) y los más distantes de
Oficiales Reales, a fin de facilitar el comercio de
contrabando y el extravío de la plata.
Con el mismo objeto han tomado anclaje algunos navíos
de España y del tráfico de Lima, huyendo de los
Oficiales Reales de Arica, porque los Corregidores
fácilmente se convenían a cualquier disimulo cuando el
partido fuese lucrativo.
Pero lo que ganaban en mangas perdían en faldas (como
dice nuestro adagio) y así vemos que en muchos años no
ha vuelto a este puerto ningún navío.
Ya se ha hecho descripción de los grandes despoblados
que tiene el camino, a más de penosos, arriesgados.
Agréguese ahora que, desde el puerto a Chacance no se
encuentra pasto ni leña, y lo que es más, ni una gota de
agua en distancia de 22 leguas.
De allí a Guacate sigue el mismo desierto, que continúa
después hasta Calama; y si bien hay agua en las dos
pascanas anteriores, es salobre, y no se encuentra
siquiera una cabaña donde abrigarse del sol.
Todas estas dificultades han impedido la frecuencia de
embarcaciones en este puerto. Cuando, por el contrario,
sobre distar menos Arica de Potosí, (dista 150 leguas)
se viene por unos caminos hermosos, llanos y poblados,
sin riesgo de cordilleras y de otros mil trabajos que
ofrece el trajín de Atacama.
Considero que ningún mercader querría anclar su navío
en Cobija, aunque su puerto fuese de los habitados;
porque sobre exponerse a los cuidados penosos ya
referidos, allí se estaría eternamente por falta de
retorno, y cuando quisiera volverse lo ejecutaría de
vacío.
Convengo que el anclaje de Cobija es mejor que el de
Arica, por el fondo arenisco y conchoso que aquél tiene;
pero jamás confesaré que el puerto sea capaz de fomento.
Lo primero que se busca para una población, según los
preceptos de la política, es la comodidad de agua, de
leña y de pastos, cuando no muy cerca, a una distancia
proporcionada donde sea fácil el recurso; y querer
fomentar un sitio privado de todas estas conveniencias
juntas, para habitación de hombres, es pretender o
matarlos de miseria o pensionar perpetuamente al Rey
para que costee la subsistencia. Luego, Cobija no es
capaz de fomento, por todas las circunstancias
expresadas.
Si el puerto fuera útil y ventajoso al comercio,
ninguno sería bobo para que dejase de hacer su negocio
por allí. La experiencia los ha desengañado ya, y si
tentasen de nuevo a la fortuna, serían tan desgraciados
los sucesos últimos, como los primeros. Sobre todo,
siempre que con el tiempo, se reconozca ventaja, el
comercio mismo fomentará el puerto, como ha sucedido con
el de Montevideo en el Río de la Plata.
Entre tanto, no conviene fortalecerlo ni impedir costo
alguno de la Real Hacienda; pues, además de estar
defendido por su naturaleza y circunstancias de sus
comarcas, nada granjearíamos con habilitarlo, que
aumentar un cuidado más para el Gobierno en ocasiones de
guerra, y exponer al oprobio de las fuerzas o de la
fortuna enemiga el honor de nuestras armas con el
interés del Estado y vida de los vasallos. Al contrario,
estando como ahora despoblado, con la precisa proporción
para las pescas del congrio, con que se surte casi toda
la costa y mucha parte de lo interior de la sierra,
ninguna nación marítima puede pensar en atacarnos por
allí, porque, sobre no tener interés, se expondrían a
perecer con la escasez de agua y por imposibilidad de
todo recurso para alimentos, que sería preciso buscarlos
en Calama, a distancia de 39 leguas desiertas. De suerte
que según el estado actual de las cosas, nada tenemos
que temer, aunque andara allí la armada más poderosa del
mundo. Porque manteniéndose siempre dos centinelas por
turno de dos en dos meses, sobre las montañas del
puerto, con el avisó de estos se pondrían a salvo los
pescadores con los pellejos marinos (que es todo su
tesoro), y de esta manera nadie peligraría, y los mismos
enemigos levantarían el sitio, vencidos de la propia
indefensión.
El mayor interés que pudiera obligar al proyecto de
formalizar algún establecimiento en el puerto, sería,
como he oído decir, la pesca de ballena.
Algunos que han visto pasar por la costa una u otra
ballena, ya han creído que hay abundancia competente
para empeñarnos a la empresa de su pesca. Es verdad que
Dn. Antonio Ulloa
(30) asegura que en las inmediaciones a
Concepción de Chile, y a las islas de Juan Fernández,
vieron algunos ballenatos o ballenas de aquel mar; pero
su misma narración indica que son pocas, y cualquiera
que se haga cargo del grande silencio que guardan los
viajeros Teville y Fresier en orden a ballenas sobre
nuestra costa, se persuadirá forzosamente de que no las
hay, y que son raras las que se llegan a ver al cabo del
mes.
Los ingleses, daneses y algunos franceses van a
Groenlandia todos los años, a hacer pesca de ballenas;
pero esto es porque aquel mar está tan lleno de ellas,
que se cuentan hasta quince especies diferentes. Lo
mismo practican en Terranova casi todas las naciones,
principalmente los ingleses, holandeses y franceses, con
la seguridad de que abunda allí tanto el bacalao y la
ballena, que algunas veces embarazan el paso de los
barcos
(31).
Estas observaciones sirven para conocimiento de la
voluntariedad con que se ha pretextado hallarse
empleadas en la pesca de ballena las embarcaciones
inglesas, que en este año de 1759 se han visto por las
costas del Mar del Sur en los puertos de Arica, Pisco,
Atacama y otros. Los únicos parajes, que abundan de
ballena en nuestros mares de América, sabemos que están
desde Castillos a 30 leguas de Montevideo hasta el
Estrecho de Magallanes; pero de allí hacia el mar
Pacífico son muy pocas las ballenas que se encuentran
según las relaciones de nuestros viajeros, para que no
se estime por voluntario y paliado el colorido de la
pesca. Sin que deba apreciarse el testimonio de algún
inglés moderno, porque es de sospechar que se haya
meditado apoyar sobre este punto el móvil de las miras
por donde se conduce esta nación desde las primeras
inquietudes de sus colonias.
Son demasiado sabidas las pendencias que han reñido las
Potencias Soberanas sobre el uso libre de la pesca en
todos los mares, principalmente en el Océano, queriendo
sostener esta licencia en el Derecho de Gentes, que hace
comunes a todas las naciones los mares y su pesca por
ser un cuerpo indivisible, que no admite límites
convenientes, por su misma inmensidad. Contra estas
pretensiones, no hay duda que el Derecho Público
suministra apoyos muy poderosos a favor de los soberanos
perjudicados; porque el señor del territorio también lo
debe ser de los mares adyacentes, para el amparo,
conservación y defensa de los usos del dominio; y es por
esto el intitularse los Monarcas de España Reyes de las
Indias Occidentales, Islas y Tierra firme del Mar
Océano, con un derecho más justificado, que aquel que se
arrogó el pueblo romano para apropiarse la dominación de
todo el Mar Mediterráneo, y conceder su mando absoluto a
Pompeyo el Grande, desde las columnas de Hércules.
Con todo, quedará
más asegurado nuestro Derecho en desvaneciendo el falso
pretexto de la pesca; porque si Roma defendió la
dominación marítima para estorbar los ataques y
perjuicios, que experimentó de parte de los Piratas por
los embarazos que ponían al transporte de víveres y al
uso libre de su comercio marítimo; nosotros debemos
amparar a toda costa los límites matemáticos, que fijó
sobre los mares de América el Sumo Pontífice Alejandro
VI, como Juez árbitro entre los dos Soberanos de España
y Portugal, para impedir el comercio prohibido del
contrabando en nuestras costas, la ocupación clandestina
de alguna de nuestras Islas y otros mil inconvenientes,
que callo por notorios a todo hombre de Estado, y porque
ninguno ignora que con este fin se establecieron en las
Indias los guardacostas, sobre tratado expreso en las
Cortes extranjeras de defender la entrada de
embarcaciones de otra bandera en los distritos de
nuestras pertenencias marítimas: dejándoles libre
solamente la navegación para el paso a sus Colonias y
establecimientos Americanos.
Siempre que alguno afiance igual suceso en Cobija, yo
confesaré ser bueno el proyecto; pero será menester que
el Rey haga todo el costo, mediante a no haber allí
embarcación ni persona de posibilidad para gastar 10
pesos; pues, apenas pescan el tollo y congrio aquellos
infelices, con sedal y anzuelo.
Lo sólido es aplicarnos a la labranza del trigo y
cáñamo y al trabajo de las minas; y todo lo demás es
edificar sobre arena. Y si yo dijera otra cosa, no sería
buen servidor del Rey, ni fiel a la verdadera felicidad
del Estado: estoy muy cerca de Atacama; he oído los
mejores informes y nada escribo que no sea notorio a
todos. |
|
|
|
Notas de Pedro Vicente
Cañete y Domínguez
(1) Los grandes desiertos de Atacama, de que hace
mención D. Antonio de Ulloa en su Viaje a América, Lib.
1º, Cap. 13, Nº 358, tomo 3º, fol. 207, están antes del
río Salado, el cual es su verdadero lindero con el reino
de Chile, a los 25 grados de latitud, según Murillo en
su Geografía Histórica, Lib. 9º, Cap. 16, tomo 9, fol.
294.
[25]
(2) Fresier: en su relación del viaje a la Mar del Sur.
(3) Fresier: en su Viaje, fol. 130.
(4) Barba: Lib. 1º, Cap. 29, fol. 30.
(5) Barba: Lib. 1º, Cap. 26, fol. 27 al fin.
(6) El P. Luis de Teville, en el Diario de sus
observaciones en las costas orientales de la América
Meridional, año de 1712, tomo 2º, fol. 589.
[26]
(7) Así llaman en el país el trabajo corto de los que
andan a la solicitud de dos o tres onzas de oro, sin
emplear labores formales.
(8) Barba: Lib. 1º, Cap. 15, 136.
(a) Don Manuel Fernández Valdivieso, siendo Corregidor
ahora treinta y seis años, remitió a Lima varias piedras
y encontraron dos diamantes de valor; pero, se ignora el
mineral de donde sacaron, porque no se tomó razón de
ello. (Nota del Ms. del A. G. I.).
(9) Juan de Laert, en el Lib. 10, Cap. 2, Nº 40, fol.
400 de la Descripción General de las Indias
Occidentales, explica la figura, naturaleza y
propiedades de la coca; yerba tan usada en el Perú, que
sólo en él se consume al año el valor de más de
doscientos mil pesos.
(10) Tabernier, en su Viaje a las Indias Orientales,
Lib. 2º, Cap. 15.
(11) Barba: Lib. 1º, Cap. 15, fol. 79.
(12) Tabernier, en el lugar citado. Bowles en la
Historia Natural de España, fol. 540.
(13) Barba: Lib. 1º, Cap. 16, fol. 15.
(14) Barba: Lib. 1º, Cap. 26.
(15) Final del Artículo Primero del Párrafo Único que
sigue al presente Capítulo.
(16) Vide Cap. 11, Noticia 2ª.
(17) D. Antonio Pons en su Viaje de España, tomo 8,
carta 5, fol. 190, Nº 62, y tomo 10, carta 7, Nº 51,
fol. 199. - Vide a Bowles, sobre el cultivo de estas
lanas, en su Historia Natural de España. Dice Pons, que
en tiempo de D. Alfonso último, se trajeron la primera
vez las pécoras de Inglaterra, en las naves carracas, y
que es el origen de las "ovejas marinas", que el vulgo
llama merinos, por su lana. Que estas pécoras se
colocaron en los montes de Segovia.
(18) Zedillo: gran piloto que hizo muchos viajes por la
Mar del Sur.
(19) M. Fresier, en su Viaje de la Mar del Sur, fol.
130, asigna 22 grados 25 minutos: Murillo citando a Le
Isle, en su Geografía Histórica, Lib. 9, Cap. 16, Nº 9,
fol. 294, pone 22 grados 30 minutos con la cual
graduación se conforma Echard ilustrado por Montpalau,
tomo 1º, Letr. A. T., fol. 101.
(20) Teville en su Diario de observaciones, tomo 2º,
fol. 589.
(21) El mismo: fol. 586, tomo 2º.
(22) Fresier: en su Viaje de la Mar del Sur, fol. 130.
(23) Fresier: fol. 130.
(24) Fresier: fol. 130, testifica de 50 casas, pero
estas son unas veces más y otras menos, porque como
todos son pescadores, se llevan en las canoas los cueros
de que forman sus cabañas sobre costillas de ballena, y
entonces se minora el número, y crece cuando se juntan
en el puerto. No hay más casas formales que las del
Corregidor, Cura, Gobernador indio, dos bodegas y dos
casas de españoles.
(25) Fresier cuenta 4 palmas y 2 higueras, pero el
tiempo ha cambiado el número.
(26) Fresier: fol. 130; Teville: tomo 2º, fol. 589.
(27) Teville: tomo 2º, fol. 584.
(28) Fresier: fol. 130.
(29) Confina Atacama con Lípez, que en aquellos tiempos
tenía riquísimos minerales, de donde se extraviaba
inmensa cantidad de plata, por la distancia de los
Oficiales Reales de Potosí y fraudes de los mismos
Corregidores.
(30) Ulloa: en su Viaje, Lib. 2º, Cap. 3º, N° 452, tomo
3º, fol. 275, y tomo 4º, Lib. 3º, Cap. 1º, N° 631, fol.
387.
(31) Vide a Jordán, en la Geografía Moderna, Art. 7º, §
1º, tomo 8º, fol. 78. |
|
|
|
Notas de Horacio Larraín
(1974)
* Una legua castellana corresponde a 5,6 kilómetros,
tanto como se camina a pié en una hora.
[1] El Partido de Atacama, uno de los seis que
constituían la Provincia de Potosí, limitaba, por el
norte con el río Loa, límite sur de la Audiencia de Lima
y por el sur con el río Salado. El Mapa mandado levantar
en 1787 por el Gobernador Cañete y Domínguez señala
estos límites. El Partido dependía de la Audiencia de
Charcas no de la de Lima y hasta el año 1776, la
Audiencia de Charcas dependió del Virreinato del Perú.
Creado el Virreinato de la Plata (Buenos Aires) el año
1776, la Audiencia de Charcas, con todas sus
dependencias, fue transferida a este Virreinato. En
1787, don Juan del Pino Manrique, Gobernador-Intendente
de Potosí, declara que el límite sur del Partido de
Atacama es el río Copiapó (Cfr. Boman, 1908, II:
711-712). Se ha disputado si la Audiencia de Charcas
llegaba o no, a la costa misma (Cfr. Paz Soldán, 1878:
9). Este autor defiende que la costa de Tocopilla y más
al sur estaban bajo la dependencia del Curato de Pica, y
por tanto, de la provincia de Arequipa. Para Del Pino
Manrique, el limite occidental del Partido de Atacama
era "el Mar del Sur". Por lo que se puede apreciar, a
partir de 1776 el Partido de Atacama pasa, junto con la
Audiencia de Charcas, al Virreinato del Plata; sólo el
límite Sur era disputado: unos ponían el río Salado,
otros el río Copiapó; otros, incluso, más al norte.
[2] Las Doctrinas eran divisiones administrativas de
carácter eclesiástico, pero también fungieron como
entidades para efectos civiles.
[3] Los citados pueblos se encuentran al borde este y
norte del Salar de Atacama o en las cabeceras de los
ríos San Pedro y Vilama, al norte de San Pedro de
Atacama Los ayllus nombrados son estancias agrícolas
dependientes de San Pedro y conservan hasta el día de
hoy sus nombres y su pobladores se identifican con
ellos.
[4] Se señala que para esa fecha (1791) prácticamente
todos los habitantes dependientes de San Pedro de
Atacama son indígenas y que el patrón de asentamiento no
se presenta en forma de pueblo ordenado, estando las
casas dispersas. Se quiere decir con ello que las casas
no se encuentran una al lado de la otra, separadas por
calles, sino a trechos con "las casas dispersas como
islas". San Pedro era, pues, un conjunto de ayllus o
estancias.
[5] Ayllu voz quechua, que designaba a una
comunidad de familias unidas por lazos comunitarios,
territoriales y genealógicos. Se le ha llamado también
un "clan localizado". En tiempos coloniales (como es del
caso aquí) designaba, según Steward (Edit., 1963, 11:
975) un establecimiento de mayor tamaño que una estancia
y menor que un pueblo. En los ayllus actuales suele
haber dos o más viviendas, rodeadas de sus terrenos
agrícolas. Podríamos compararlo a una parcela
comunitaria.
[6] Alusión a los terrenos no aprovechados ya entonces.
Es casi seguro que el aprovechamiento actual sea aún
mucho menor, pues se pueden observar terrenos amplios,
aun provistos de cercas, en completo abandono y, en
ocasiones, semienterrados por el avance de la arena.
Esto, a pesar de los canales encementados que lo
recorren.
[7] Se trata del río Vilama. Las avenidas, fruto de las
lluvias en el altiplano, suelen llegar desde fines de
febrero hasta el mes de abril o mayo. El Salar de
Atacama, según lo ha demostrado Peña (1964: 44-45) en su
parte media, constituye el lugar más meridional de
influjo de los vientos húmedos provenientes del norte
Aquí se desvían bruscamente hacia el oriente y aquí ha
de buscarse la explicación de la ausencia total de
precipitaciones, durante la época estival, en las zonas
de altura situadas al sur del Salar.
[8] Es valiosísima la proposición hecha
aquí por Cañete: la construcción de un embalse del río,
aprovechando su máximo caudal. La misma preocupación
para afianzar la agricultura y la población, manifestaba
en el documento anterior, relativo a la Quebrada de
Tarapacá.
[9] Este dato, unido al anterior de San
Pedro y dependencias, nos hace calcular en 3’657 la
población indígena del Partido de Atacama, sin tomar en
consideración la población de la costa (exceptuada
Cobija) que debió ser ínfima. Para una fecha bastante
próxima, (1796) había en Tarapacá "más de 5’000 indios",
según el Censo del Virrey Gil de Taboada (Bermúdez MS,
1971: 50). Con razón, pues, el Partido de Atacama era
considerado el más despoblado de toda la Provincia de
Potosí (Cfr. Juan del Pino Manrique, en Bertrand, 1885:
145).
[10] Se trata del río Loa.
[11] "Puentes de fajina": construidos
con haces de ramas y gramíneas resistentes, amarradas
fuertemente entre si.
[12] Importante referencia al rol de
Calama, como expendedor de maíz para el altiplano
(Lípez) y los pueblos de Tarapacá y Pica. Del íntimo
contacto entre los pobladores de las quebradas de
Tarapacá, y del altiplano con la costa y con Atacama,
nos hablan numerosas referencias.
[13] Don Alvaro Alonso Barba, que
fuera Cura en la Imperial de Potosí, publicó en el año
1640 la obra "Arte de los metales en que se enseña el
verdadero beneficio de los de oro y plata por azogue..."
(Reimpreso por el Real Tribunal de Minería, Lima, 1817).
Esta obra fue clásica en la materia durante las siglos
XVII, XVIII y XIX.
[14] En carta del 15-VII-1974, nuestro
colaborador y amigo don José María Casassas Cantó nos
hacía notar que era su convicción de que no existía
ningún Padre Teville y que debía tratarse de una mala
lectura paleográfica del apellido del Padre Louis
Feuillée. La mera lectura de la nota (6) de este
Documento (al final del mismo) comprueba totalmente su
aserto. En efecto, el religioso mínimo francés Louis
Feuillée, matemático, astrónomo y experto en historia
natural, visitó nuestras costas a partir de fines de
1708. Estuvo en Cobija el 15 de mayo de 1710. Escribió
dos obras en las que resume sus observaciones. La
primera titulada: Journal des Observations Physiques,
Mathématiques et Botaniques, faites par l’ordre du Roy
sur les Cotes Orientales de l'Amérique Méridionale, et
dans les Indes Occidentales, depuis l'année 1707, jusque
en 1712. A Paris chez Pierre Giffart, 1714. La segunda:
Suite du Journal des Observations faites sur les Cotes
Orientales de l'Amérique Méridionale et dans un outre
Voyage fait a la Nouvelle Espagne et aux d'Amérique,
París, 1725. Cañete y Domínguez cita aquí explícitamente
la primera obra, y al autor lo llama P. Luis de Teville.
El año (1712) coincide plenamente. Podemos concluir,
pues, sin sombras de duda, de que jamás existió el tal
P. Teville. Agradecemos cordialmente al Dr. Casassas la
sugerencia que nos llevó a dilucidar el texto.
[15] Refiérese al pago del impuesto
del "quinto real" (o 20%) que regía para las
explotaciones mineras.
[16] Situado en 21° 58' Lat. S. y 68°
45' Long. W., a corta distancia del caserío del mismo
nombre, fue explotado hasta no hace mucho tiempo (con
certeza durante el siglo XIX), obteniéndose de él
atacamita y carbonato de cobre (Riso Patrón, 1924: 244).
[17] Se trata probablemente de un
simple decir; jamás se han encontrado, después,
diamantes en el Norte de Chile.
[18] Turquesas y malaquita (ambos
minerales de cobre) abundan en el área de San Pedro de
Atacama y han sido encontradas en profusión en forma de
cuentas de collares en las tumbas atacameñas.
[19] No nos sorprende esta afirmación.
Perlas pequeñísimas se encuentran hoy día con mucha
frecuencia en el interior de las valvas de Perumytilus
purpuratus (chorito) y, seguramente, eran mucho más
grandes las que se podía encontrar en el interior del
choro grande, o Choromytilus chorus, de gran tamaño, hoy
prácticamente extinguido en el extremo norte del país,
pero que fue abundante hasta comienzos del siglo.
[20] Durante toda la Colonia, se
descuidó notablemente el desarrollo y fomento de la
agricultura en los valles y oasis del Norte Grande. Una
excepción, a lo que parece, la constituyen las extensas
retículas de "eras" o "melgas" de cultivo en la Pampa de
Huara, que debieron ser cultivadas (en su máxima
extensión) muy probablemente en el siglo XVII, para ser
después casi totalmente abandonadas (Cfr. Larraín, 1974
a) o reocupadas periódicamente, en pequeña parte.
También fue intenso el cultivo en el valle de Azapa y en
el oasis de Pica-Matilla.
[21] Es valioso este testimonio
referente a la caza comunal de la vicuña (Vicugna
vicugna L.), hoy día casi totalmente extinguida en la
zona. Los "rodeos de hilos", de que habla el autor, eran
llamados chacu por los quechuas. Son numerosos los
testimonios de cronistas coloniales que nos hablan de
esta práctica tanto entre los quechuas, como entre los
aymaras de la Sierra y Altiplano.
[22] La razón, bien conocida por los
cronistas, era que la vicuña, animal muy temeroso,
respetaba el tendido de hilos de lana, que servía de
cerco imaginario. El guanaco (Lama guanicoe L.), en
cambio, hacía caso omiso del aparente obstáculo,
"rompiendo" en su veloz carrera, los hilos tendidos.
Tras él, se evadían, igualmente, las vicuñas. Dado que
vivían en los mismos parajes, era fácil que se les
infiltrara, al rodear las vicuñas, algún guanaco.
[23] Esta observación, de una
costumbre por desgracia hoy ya desaparecida al haberse
casi extinguido el animal (la vicuña), nos parece muy
significativa para examinar los restos arqueológicos de
estructuras de piedras (pircas) cuyo sentido no nos sea
claro, en lugares próximos a las aguadas. Tal cosa
tendría especial aplicación en las vecindades (altos) de
San Pedro de Atacama. En este mismo número de la
Revista, viene un artículo de Serracino y Stehberg, en
el que analizan el significado y función de las
estructuras o amontonamientos de piedras, próximos al
sitio arqueológico de Ghatchi. ¿No podría pensarse, tal
vez, en que éstos fueran bases para hacer un tendido de
hilos de lana o, en algunos casos, viviendas
improvisadas para acechar la presa, como elementos
necesarios para el chacu de la vicuña" La distancia,
relativamente próxima, de ellos, y su orientación
rectilínea podrían insinuar esta aplicación práctica.
[24] "Carneros de la tierra" llamaron
los españoles durante largo tiempo a las llamas (Lama
glama) y a las alpacas (Lama pacos), por ser semejantes
a éstos.
[25]
Insiste Cañete y Domínguez al igual que el Plano de 1787
que acompaña su Obra que el límite sur del Partido se
halla en las riberas del río Salado, y no del Copiapó,
como reseñaba don Juan del Pino Manrique, que fuera
Gobernador del Partido de Potosí en 1797.
[26]
Véase nuestra nota [14] donde se prueba que se testa
inequívocamente del fraile Mínimo,
Padre Louis Feuillée. |
|
|
|
Enlaces útiles:
→Guía de la Provincia de Potosí, la obra original y
completa de Pedro Vicente Cañete y Domínguez de
1791(archivo pdf, 12.7MB)
→Capítulo XIV del Partido de Atacama, extracto del
guía de Pedro Vicente Cañete, 1791 (archivo pdf, 278kB)
→Mapa de los seis Partidos de la Provincia de Potosí
en 1787, por Hilario Malavez, suplemento al guía de
Pedro V. Cañete (archivo jpg, 471kB)
→Pedro Vicente Cañete y Domínguez (1749-1816),
Consejero del Primer Intendente de Potosí hasta el año
1791 (en línea)
→El Virreinato del Río de la Plata, 1776-1811, la
época de Pedro V. Cañete. (en línea)
→La Guerra del Pacífico 1879-1883, en que Bolivia
perdió el territorio de Atacama a Chile (en línea)
→Mapa de Bolivia en 1907 por Luís García Mesa que
muestra también las delimitaciones de los “territorios
cedidos por diversos tratados internacionales”,
incluyendo Atacama (archivo jpg, 4.8MB) |
|
→Vuelva
al inicio |
|
|
última actualización
2022-05-20
|
|